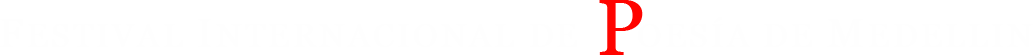La libertad de expresión literaria
La libertad de expresión literaria
Amo la libertad de la escritura,
no depende sino de mí mismo.
J.M.G. Le Clézio.
Por Édgar Bastidas Urresty
El artículo 19 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra la libertad de expresión como un derecho fundamental. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, lo que implica el derecho a no ser molestado por sus opiniones y el de investigar, recibir y difundir, sin consideración de fronteras, las informaciones y las ideas a través de cualquier medio de expresión.
La Constitución colombiana garantiza la libertad de conciencia (Art. 18) para que nadie sea molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia.
Pero las constituciones generalmente son tratados de buenas intenciones - el infierno está lleno de ellas, se dice -, que enuncian valores esenciales como la libertad, la igualdad, la justicia etc. pero sin aplicación a la vida real. A nombre de la democracia, la libertad, la religión se hace la guerra, se avasalla, se sojuzga a los pueblos y se limita o se suprime el derecho a la libre expresión.
Francia se enorgullece de ser el país de las libertades de pensamiento, de expresión, de acción, y de otros derechos fundamentales. Este viejo anhelo de la humanidad en Francia se ha cumplido relativamente, en unas épocas más que en otras y ha dependido del programa del partido de gobierno y de situaciones internas e internacionales.
Francia ha sido la tierra de asilo, de exilio de ciudadanos extranjeros, amenazados por razones políticas, ideológicas, religiosas, raciales, culturales.
Pero esos ideales no siempre se cumplen. El caso Dreyfus, un militar francés de origen judío, acusado de espionaje y condenado en 1894 y rehabilitado más tarde, por ejemplo, dio lugar a un gran debate político e intelectual en Francia, que tuvo repercusiones internacionales y puso en evidencia que el acusado no tuvo todas las garantías procesales. La opinión se dividió y en torno al caso es célebre el manifiesto Yo acuso (1898) de Émile Zola en defensa de Dreyfus, por el que se le abrió un proceso y fue condenado a un año de cárcel, a una multa y obligado a exiliarse en Inglaterra.
Los casos de censura, de persecución a la cultura, la ciencia, la libertad de cultos, en la historia universal abundan y vale la pena recordar al menos los que han dejado una profunda huella.
La Inquisición
Históricamente corresponde a la Edad Media, fue forjada por la cristiandad y estuvo dirigida principalmente contra la herejía. Tuvo un gran arraigo y despiadada aplicación en Italia, sobre todo en España y causó innumerables víctimas.
La iglesia católica en 1569 estableció un Índice de los libros prohibidos a los católicos por considerar que eran contrarios a la fe y a la moral, en aplicación de un mandato del Concilio de Trento. Cervantes no fue ajeno al Índice ya que en El Quijote cuenta el famoso episodio de que su personaje fue víctima cuando sus libros sobre la caballería andante fueron quemados por el cura y el barbero, por creer que lo habían enloquecido. Entre los autores prohibidos figuran, Copérnico, Voltaire, Daniel Defoe y Balzac. En los últimos años, libros como Harry Poter, de Rowling, y Código da Vinci de Braun han sido satanizados. El Índice fue desconocido jurídicamente desde 1966, pero en el siglo XXI el cardenal Joseph Ratzinger como presidente de la Sagrada Congregación de la Fe del Vaticano y ya como Benedicto XVI, ha asumido la defensa radical de la doctrina tradicional de la iglesia católica desde una posición conservadora. En contravía con la libertad de cultos, al Islamismo y al Protestantismo los ha excluido como credos por tratarse de creaciones humanas. A Mahoma lo señaló como responsable de difundir por medio de la espada la fe que él predicaba, lo que suscitó la ira de los musulmanes.
Giordano Bruno en el siglo XVI, bajo el influjo de Copérnico, por romper con la concepción aristotélica del mundo cerrado y afirmar su infinitud, por sus creencias animistas aplicadas a la cosmología que niegan el origen divino de la creación, y por las duras críticas que le hizo a la iglesia y al clero, fue sometido a torturas y quemado vivo por disposición de la Santa Inquisición.
Galileo en el siglo XVII, un observador agudo, descubrió las leyes de la caída de los cuerpos, el principio de la inercia y la ley de composición de las velocidades. Pero por apoyar la revolución copernicana, que afirma que la tierra no es el centro del universo y que gira alrededor del sol, fue acusado de herejía, y como persistiera en defenderla, se le obligó a abjurarla de rodillas ante la Inquisición en 1632. Se sabe que al levantarse, Galileo dijo: Eppur, si mueve, sin embargo se mueve. Bertolt Brecht en su pieza Galileo Galilei da tres versiones del caso, una de las cuales representó el antiguo grupo de teatro de la Casa de la Cultura, hoy La Candelaria en la década del 60. En ella, Galileo después de la abjuración, casi ciego, mira el firmamento en una actitud de arrepentimiento.
La violencia ejercida, el dolor y el daño causados han sido tan grandes que el Papa Juan Pablo II pidió perdón a la humanidad por los errores, abusos y excesos cometidos por la Iglesia.
A mediados del siglo XX en los Estados Unidos surgió lo que se llama el Macartismo, porque su inspirador, el senador McCarthy, promovió una violenta campaña anticomunista contra todo sospechoso de profesar o apoyar ideas de izquierda. Chaplin, Brecht y el dramaturgo Arthur Miller, entre otros fueron macartizados.
A fines del siglo XX, para citar sólo otros ejemplos, vuelve la cacería de brujas. El escritor Salman Rushdie, es condenado a muerte por el gobierno islámico integrista de Irán que ofrece una gran recompensa monetaria a quien lo asesine, bajo la creencia de que algunos pasajes de su novela Los versos satánicos (1988) son blasfemos y ofensivos contra Mahoma y su religión. Rushdie tuvo que dar explicaciones sobre la dimensión que quiso darle al profeta pero ante la reiteración de las amenazas, el escritor indobritánico vivió muchos años en la clandestinidad, y solo reaparece públicamente bajo ciertas medida de protección.
En Francia en el 2001 se le abre un proceso judicial escritor Michel Houellebecq, acusado de haber injuriado a los musulmanes por motivos raciales en unas declaraciones sobre Plataforma (2001) su última novela sobre el turismo sexual. El Tribunal correccional de París no encontró mérito para condenar a Houellebecq pero rechazó el derecho del escritor a ejercer una especie de "impunidad de la literatura" en esas declaraciones.
La Liga de los Derechos del hombre en Francia en marzo de 2003, a raíz de otros casos de censura ha hecho conocer el siguiente Manifiesto del Observatorio de la libertad en materia de creación (1).
"Un personaje de novela o de cine es ficticio: sólo existe en la novela. Si tiene propósitos racistas, o si cuenta su vida de pedófilo, estos propósitos no tienen ni el mismo sentido ni el mismo alcance si fueran hechos por un ciudadano en el espacio público.
De una parte, no expresan necesariamente la opinión del autor, y sería absurdo condenar penalmente propósitos que sólo existen sobre el papel: se asimilaría el autor a su personaje, lo confundiría con su obra. Ahora bien representar, evocar, no es aprobar.
De otra parte, el espectador o el lector pueden distanciar sus propósitos. La obra de arte que trabaje las palabras, los sonidos o las imágenes, es siempre del orden de la representación. Impone pues por naturaleza un distanciamiento que permite acogerla sin confundirla con la realidad.
Es porque el artista es libre de incomodar, de provocar, casi de hacer escándalo. Y es porque su obra goza de un estatuto excepcional, y no sabría, sobre el plan jurídico, ser objeto del mismo tratamiento que el discurso que argumenta, sea científico, político o periodístico... Esto no significa que el artista no es responsable. Debe rendir cuenta al público, pero siempre en el cuadro de la crítica de sus obras, y ciertamente no delante de la policía o los tribunales.
Es esencial para una democracia proteger la libertad del artista contra el arbitrio de todos los poderes, públicos o privados. Una obra es siempre susceptible de interpretaciones diversas, y ninguno puede, a nombre de una sola, pretender intervenir sobre el contenido de la obra, pedir la modificación, o prohibirla.
La historia siempre ha juzgado con severidad estas censuras y estas condenas que fueron, en el curso de los tiempos, la expresión de una arbitrariedad ligada a una concepción momentánea del orden público, del orden moral, aún del orden estético.
Afirmamos que el libre acceso a las obras es un derecho fundamental a la vez para el artista y para el público. Corresponde a los mediadores que son notablemente los editores, los directores de publicación, los comisarios de exposición, los productores, los difusores, los críticos de tomar sus responsabilidades a la vez frente a los autores y frente al público: la información del público sobre el contexto ( histórico, estético, político ), y sobre el impacto del contenido de la obra, cuando crea problema, debe remplazar toda forma de prohibición, o toda forma de sanción en razón del contenido de la obra.
es igualmente esencial defender la libertad de creación y de la difusión contra los fenómenos de la traba económica tales como la amenaza de abuso de posición dominante, de uniformidad de los contenidos y de ausencia de visibilidad de las obras por los movimientos de concentración. La Liga de los derechos del Hombre, con personalidades y asociaciones, ha creado un Observatorio de la libertad de expresión en materia de creación para debatir e intervenir sobre estas cuestiones.
Pide a los poderes públicos la abrogación: del artículo 14 de la ley de 1881, del artículo 14 de la ley de 1949, y la exclusión expresa de las obras del campo de aplicación de los artículos 24 de la ley de 1881, y 227-23 y 227-24 del código penal, disposiciones que permiten hoy bien una medida de prohibición por el ministerio del Interior, bien una sanción penal de las obras en razón de su contenido.
Invita a todos los que defienden la libertad de crear, lectores, auditores, espectadores así como los artistas, escritores, cineastas, músicos, editores, críticos, galerías, productores, instituciones, sindicatos, etc, a participar en este Observatorio". 138, rue Marcadet 75018 París. < [email protected]>.
La diáspora judeo alemana
El escritor italiano Enzo Traverso en su libro El pensamiento disperso. Figuras del exilio judeo-alemán, cuyo prefacio publica La Quinzaine littéraire (París.No. 868. 2007) trata este tema con extensión y profundidad, y menciona a Ana Arendt, Wilfried Kracauer, Walter Benjamín, Herman Broch, Joseph Roth como las grandes protagonistas de la diápora.
La historia comienza con el ascenso de Hitler al poder, la salida y el exilio de esos pensadores, sobre todo en los Estados Unidos. Heidegger, a quien se acusa de su compromiso nazista, en cambio permanece en Alemania, y Gershom Scholem, ideólogo del sionismo, emigra a Israel. Tras varios años de vivir el exilio, algunos de ellos escriben sus obras más importantes en una lengua diferente a la natal y dan a conocer sus vivencias a través de cartas a sus amigos alejados.
Traverso dice que va a llegar el día en que la historia tendrá que interpretarse a través del prisma del exilio social, político e intelectual (2). Para él, en la mundialización que vivimos ligada a la unificación cultural del planeta, la circulación de los hombres y de las ideas, los exiliados son los representantes más nobles (2). Amenazados por los Estados totalitarios se proponen salvar su cultura introduciéndola en otras culturas para crear un mundo nuevo capaz de reconocer su unidad en su diversidad (3). Desterrados de su país en el que lo perdieron todo son una especie de Ulises, de viajeros modernos. A propósito de Ulises, Baur, pensador alemán, citado por Bernhard Schlink, dice que de un mito arcaico de partida, de aventura y de retorno que era un evento fuera del tiempo y del espacio, La Odisea ha hecho una epopeya, ha creado las grandezas abstractas que son el espacio y el tiempo, y sin las cuales no tendríamos ni la historia ni ninguna historia? (4).
El exilio en circunstancias privilegiadas llega a ser sinónimo de éxito, de reconocimiento intelectual. Sin embargo, Adorno en su libro Mínima moralia, lo compara a una vida mutilada, y sobre Auschwitz e Hiroshima dice que después de estas tragedias ya no se podría pensar, porque la palabra había sido desgarrada y envilecida por todas las propagandas y corrompida en la esencia misma de su función liberadora (5). Walther Benjamín, su colega de la Escuela de Frankfurt que buscó afanosamente el exilio, cuando se encontraba en Port Bou y se proponía atravesar clandestinamente la frontera española para viajar a New York, ante el temor de que fuera capturado por los servicios secretos nazis, optó por suicidarse. Una estatua levantada sobre las rocas del mar en ese lugar recuerda al gran pensador alemán. El exilio judeo-alemán, según Traverso, ha sido uno de los más ricos en el plano intelectual del siglo XX. Por sus proporciones lo compara al éxodo bíblico, al de los rusos blancos de la revolución rusa, al que vivieron los republicanos españoles y cree que fue mayor al de los judíos de España de 1492.
Las universidades norteamericanas fueron las grandes beneficiarias de ese éxodo porque adquirieron una importancia científica enorme. El exilio de esta comunidad de la alteridad, de pensamiento crítico y renovador, se sitúa entre 1930 y 1940 y su campo de experiencia entre el este europeo y Berlín, Viena, París y New Cork. Su quehacer gravita entre la religión y el mundo secular, entre la guerra y la revolución, entre la democracia y el fascismo, entre el mundo anterior a 1914 y el de después de 1945, entre Europa y América. (6)
Otros emigrantes célebres en la misma época que no incluye Traverso pero que merecen destacarse son Einstein, Freud en el campo de la ciencia y Thomas Mann en la literatura.
La libertad de expresión en Turquía
Orhan Pamuk, premio Nóbel de literatura de 2006 no ha vacilado en denunciar en sus libros desde una posición independiente y laica la situación de su país, dividido entre islamistas radicales y moderados. Ha tomado posición sobre la causa kurda o sobre las masacres cometidas contra los Armenios: Un millón de Armenios y 30.000 Kurdos han sido asesinados en estas tierras, pero nadie se ha atrevido a hablar, dijo en febrero de 2006 a un periódico suizo, declaración que fue recibida con muestras de hostilidad en los medios nacionalistas y le costó un proceso judicial, del que finalmente salió indemne por la solidaridad internacional que recibió de notables escritores, Saramago y Gunter Grass, entre otros, y la presión europea sobre el gobierno turco. Sin embargo, tuvo que soportar los insultos y la acusación de traidor a la patria, que le proferían los grupos extremistas cuando se presentaba a los juzgados de Nisantasi.
Pero aun no está completamente a salvo ya que un segundo proceso instaurado por un grupo de juristas nacionalistas podría llevarlo ante un juez, por haber dicho al periódico alemán Die Welt que el ejército turco perjudica el desarrollo de la democracia. La defensa de los derechos humanos y la condena del terrorismo le han dado un prestigio internacional. No sólo Pamuk ha sido perseguido por el delito de opinión. El diario El País (10.12.06) de Madrid habla de La persecución de los intelectuales para referirse a 185 causas contra escritores y profesores. Atila Yaila, profesor de Ciencias políticas de la Universidad de Ankara, fue despedido de ella por haberse pronunciado públicamente contra Mustafá Kemal, Ataturk, fundador de la Turquía moderna y autor de la supresión del alfabeto árabe de la lengua turca para reemplazarlo por el latino.
Ahmet Umit y Elif Shafak, novelistas pertenecientes a una nueva generación también han sido perseguidos por la justicia por utilizar el suspense y la intriga en la interpretación de la historia turca. La escritora Perihan Manden por su parte, luego de resultar inocente en un proceso por denigrar de las Fuerzas Armadas dijo: Estamos sometidos a tortura psicológica. Antes de quedar exculpados en el interior de los juzgados, se nos da un escarmiento en la calle. Los insultos a la identidad nacional, de acuerdo a un artículo del Código Penal del año pasado, son castigados con cárcel.
Esta situación se ha agravado en enero del 2007 cuando fue asesinado a tiros el intelectual turco Hrant Dink, director de Agos, el único semanario de la comunidad Armenia, y quien había sido juzgado varias veces por escribir sobre el genocidio armenio. Este crimen ha sido repudiado por Pamuk y le ha causado gran dolor.
A fines de enero el editor alemán de Pamuk ha anunciado la cancelación de su viaje a Alemania donde debía recibir un doctorado honoris causa por la Universidad Libre de Berlín, y leer en esta ciudad pasajes de sus libros, como iba a hacerlo en Hamburgo, Colonia, Stuttgart y Munich. Se asegura que el nuevo premio Nóbel ha recibido amenazas de muerte de uno de los sospechosos de la muerte del periodista Dink. En la primera semana de febrero el mismo diario El País informó que Pamuk tuvo que dejar Turquía por mucho tiempo por la prosecución de las amenazas. Tomó un avión con destino a Estados Unidos, con el anuncio de que iría a dar conferencias en la Universidad de Columnia, en New York donde ha dado clases.
La política para él no es una palabra formal sino real porque lo induce a hablar de la pobreza, la opresión y de las desigualdades reinantes en Turquía, a pesar de los avances en la economía, de la solidez de la moneda, de las reformas introducidas para el ingreso en la Unión europea.
Su trabajo no ha sido en vano porque en los últimos días de abril una multitudinaria manifestación en Estambul le exigió al gobierno el mantenimiento de la sociedad laica ante la inminencia de la llegada al poder de un presidente islamista.
El fariseo, un personaje universal
Voy a referirme al caso de mi libro El Fariseo, publicado en 1985 en torno a un religioso vivo, investido de gran poder e influencia.
Es una crónica histórica y social que trata temas sagrados, profanos, que denuncia los abusos cometidos por el religioso: de simonías, de violación de los derechos humanos el derecho a la privacidad, a la libertad de pensamiento, de expresión, de acción; los pecados de calumniador, encubridor, hipócrita. De defensor de causas feudales, de interferencia en la justicia.
Se le hace un juicio imparcial basado en declaraciones, confesiones y documentos para evitar equívocos. Reaparecieron las voces y quejas airadas, el dolor de muchas víctimas, el clamor de justicia en este mundo y el fin de la impunidad...
La condena fue unánime: para esta vida, dada su condición de religioso que lo salvaba de la ley penal, se le impuso una sanción moral. Para el más allá, la introducción de su cuerpo en el tercer foso del octavo círculo de Infierno por el tráfico de cosas sagradas. Se configuró un personaje tan desmesurado y anacrónico que parece de ficción, ideal para una novela.
La índole del personaje, los casos que a manera de pequeños o grandes escándalos protagonizó, el carácter tradicionalista de la sociedad en que tuvieron lugar, lo convirtieron en un libro prohibido y su autor condenado y anatematizado. Prohibido como lo fueron las novelas Sima, de Alfonso Alexander, Gritaba la noche de Juan Alvarez Garzón, cuyo título inicial La Bucheli y la historia que cuenta, motivaron su incineración pública en 1960 por orden de un gobernador, porque dizque ofendía a una distinguida familia de Pasto.
Surgieron las mil caras y los pecados del personaje. El escritor José Martínez Sánchez califica a El Fariseo como un libro contestatario que denuncia la violencia espiritual ejercida por un falso profeta. En artículos de prensa, Germán Vargas, considera al Fariseo "nefando para la ciudad", Alvaro Bejarano lo coloca en el Breviario de podredumbre" de Cioran, Alvarez Gardeazábal lo señala como "El mitológico personaje, Isaías Peña dice que al autor del libro se pasó lo mismo que al precursor Nariño en Pasto, José Luis Díaz Granados habla de "la increíble y triste historia de un falso cura", Alvaro Quiroga expresa que el libro "construye la historia crítica de la región", Fernando Ayala, que "se constituye en una de las memorias de nuestra historia clandestina.
En el exterior lo hicieron Alicia Miranda Hevia, escritora costarricense y autora del prólogo a la segunda edición titulada La raíz de todo mal, y Joseph F. Vélez, escritor mexicano autor del ensayo Fueros y poder religioso en El fariseo de Edgar Bastidas.
Para Alicia Miranda El Fariseo es una obra excepcional. Prosa histórica, ni ensayo ni novela, gira en torno a un personaje real, aunque tan desmesurado que parece de ficción.
Este personaje llegó a Pasto en 1953. Había sido expulsado del puesto que ocupaba antes en Cartagena. La trasgresión y los rumores ya habían anudado un halo sombrío alrededor de su cabeza.
Con el tiempo estableció en Pasto una red de instituciones, al principio religiosas. Muchas devinieron comerciales.
La evidente habilidad del fariseo para acumular posesiones corrió pareja con una creciente influencia sobre la comunidad, que por aislada guardaba características de tiempos pretéritos.
No dejan de ser consistentes los actos del fariseo. En general, sigue una auténtica vocación de inquisidor redivivo para oponerse a lo que signifique innovación, justicia, conocimiento, o simple labor de Estado.
La pulsión de muerte no respeta límites. Tan pronto la dirige contra su hermano sacerdote como contra el progreso campesino, la libertad de cultos, o la innovación artística que quiera refrescar la aridez de la provincia.
La vida privada, a la que renuncia el sacerdote para seguir a Cristo, también es objeto de persecución, como si destruyendo la intimidad de otros lograra resarcirse del propio sacrificio.
Los ataques a políticos, profesores universitarios e intelectuales se hacen de muchas maneras: con difamación y chantaje, revelando intimidades con presiones y mordazas.
Algunos de los protagonistas de estas calladas tragedias lograron salir incólumes. Otros pagaron caro y tuvieron que salir para siempre de Pasto.
El narrador conduce hábilmente la narración, sin perder el tono sereno con que acumula fechas, datos y nombres para recrear el detalle de cada suceso.
La imparcialidad de la actitud expositiva hace reaccionar al lector. Impresiona darse cuenta de cuántas existencias han sido retorcidas por esa inexplicable furia, ese inagotable afán de perseguir y cercenar el pensamiento, la acción, la vida.
Surgen tantas preguntas. ¿Por qué, para qué tantas víctimas? ¿De dónde nace tanto poder? ¿Qué derecho y qué justicia asisten a éste que se cree oficiante del Ungido? ¿Adónde puede trazarse el límite entre el bien y el mal?
La fuerza del libro de Bastidas Urresty reside en la evocación de terrores de la Inquisición que se creían extinguidos. Se abre ante el lector una encrucijada que lo lleva a la introspección y al cuidadoso análisis de los problemas. La crónica produce una refrescante indignación.
Quien lee El Fariseo recuerda constantemente la palabra de Cristo en los Evangelios: otro valor de esta obra, que por tal sesgo asociativo se acerca a la tradición ética occidental.
Terminada la lectura, queda en la memoria un versículo de Marcos: "Es más fácil a un camello pasar por el hondón de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos" (7).
Notas
1. La Quinzaine littéraire. Paris. No. 849. p. 31
2. Traverso, Enzo. La pensée dispersée. Figures de l´exil judéo-Allemand. La Quinzaine littéraire.
p.20
3. Ibid. p. 21
4. Tiesset, Jean-Luc. Bernard Schlink. Le retou. p. 12
5. Google. Cátedra paralela de política y comunicaciones. (nov. de 2005). Fernando Sabater. Adorno: esplendor y miseria de la filosofía
universitaria.
6. Traverso, Enzo. Op. cit. p.
7. Miranda Hevia, Alicia. La raíz de todo mal. El Fariseo.
p. 9