Martín Espada, Puerto Rico-E.U.
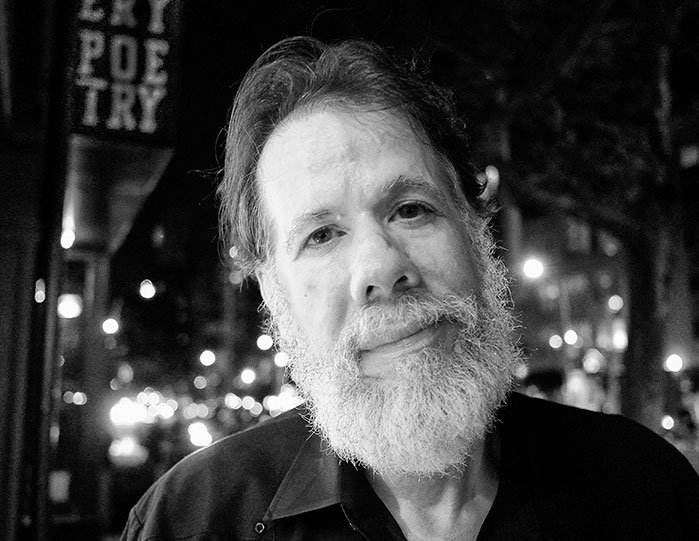
Por:
Martín Espada
Traductor:
Óscar Sarmiento
Flores y balas
Cuba y Puerto Rico son
de un pájaro las dos alas,
reciben flores o balas
en el mismo corazón.
Lola Rodríguez de Tió
Tatúame la bandera de Puerto Rico sobre el hombro.
Tíñeme la piel roja, blanca y azul, no los colores
que revientan en las paradas de feriados o se descascaran sobre las tumbas
de los veteranos de guerra de los Estados Unidos: los colores de Cuba al revés:
una bandera para los rebeldes en los cerros de Puerto Rico, soñados
por los exiliados puertorriqueños en el Partido Revolucionario de Cuba,
barbudos y de gafas en el aguanieve de Nueva York.
Magos extraviados camino a Belén. Eso
fue en 1895, el mismo año que murió José Martí,
poeta baleado sobre un caballo blanco en su primera batalla.
Tatúame la bandera de Puerto Rico sobre el hombro,
por si para siempre el frío me cierra los ojos
y los doctores no logran explicar la causa de la muerte:
tú sabrás que morí como José Martí,
flores y balas en el corazón.
Que cantaremos
Santa te llamo: lavas platos en el comedor popular, instruyes a hombres
que no pueden escribir sus nombres, enseñas poesía a los adictos,
y me imagino esta vez a un San Sebastián mujer voluptuosa,
sin flechas esta vez, túnica blanca deslizándose a la cintura, esa torsión
en el éxtasis después del roce de una invisible mano, los ojos verdes
elevándose al cielo, aunque sabemos que no hay Dios en Paterson.
Pero en la clase de poesía hoy les diste a los adictos un poema y te cantaron
el poema de vuelta, Alcen cada voz y Canten, así es que lo hicieron,
incluso el hombre con un solo brazo, y entonces sus voces se volvieron humanas otra vez:
no el aullido de los lobos a los que en el acto la policía les dispara después de la puesta de sol
voces de iglesia, voces de escuela, voces de antes que la jeringa inundara
sus cuerpos y ahogara todas las canciones, todos los poemas que conocían.
Me imagino a Víctor Jara exhortando a la multitud en Santiago a cantar
la última estrofa de su Plegaria del Labrador: levántate y mírate las manos,
y cómo la multitud le cantó la canción
de memoria al cantante, incluso las palabras que cantó como si pudiera
vislumbrar el golpe, el revolver del oficial en su oreja: ahora y en la hora
de nuestra muerte, amén.
Después los adictos en un círculo de sillas plegables se pusieron de pie por ti,
hablándole de Dios en Paterson a la profesora herética, intentando alcanzar
tus manos como si pudieran regresar el espíritu de tu piel
al refugio donde duermen de noche, tocándote del modo
que a veces te toco, no por deseo sino por asombro, diciéndome
a mí mismo que no te imaginé, que estás aquí, que cantaremos.
El pie derecho de Juan de Oñate
para John Nichols y Arturo Madrid
En el camino a Taos, en el pueblo de Alcalde, la estatua de bronce
de Juan de Oñate, el conquistador, vigilaba desde su caballo.
Tarde una noche una sierra le cercenó el pie derecho, tableteando
por sobre el hueso del tobillo, mientras el espíritu de Oñate
escarbaba y aullaba como un perro atrapado en el cuerpo de bronce.
Cuatro siglos atrás, después que su cañón disparó para quemar cientos
de cuerpos y ennegrecer los muros de adobe del pueblo de Acoma,
Oñate dio un giro sobre su sorprendido caballo y dictó su proclama:
todos los hombres de Acoma mayores de veinticinco serían castigados
mediante amputación del pie derecho. Cuchillos españoles aserraron tobillos;
manos españolas arrojaron pies sobre pilas como pescados en el mercado.
Hubo oraciones y llanterío en un lenguaje que Oñate no hablaba.
Ahora, en el aeropuerto de El Paso, al frente del río de Juárez,
otra estatua de bronce de Oñate se eleva sobre un caballo congelado de furia.
Los padres de la ciudad estrellan botellas de champaña contra las patas del caballo
para bautizar la estatua, y el espíritu de Oñate recuerda la sierra
rebanando el hueso de su tobillo. El pueblo de Acoma permanece intacto.
Millares de pies morenos cruzan la frontera, el desierto
de Chihuahua, los lugares bajos del Río Grande,
los puentes de Juárez a El Paso. Oñate se mantiene vigilante, erguido
en su caballo sobre el Río Grande, la ley del conquistador
enrollada a la mano, anonadado como un hombre de pie amputado,
espíritu que escarba y aúlla como un perro en un cuerpo de bronce.
Ahora te pronuncio muerto
Para Sacco y Vanzetti, ejecutados el 23 de agosto de 1927
La noche de su ejecución, Bartolomeo Vanzetti, un inmigrante
italiano, vendedor de pescado, anarquista, le dio la mano y las gracias
a Warden Hendry. Quiero perdonar a algunas personas
por lo que ahora me hacen, dijo Vanzetti, atado
a la silla que arrojaría dos mil voltios por su cuerpo.
Los ojos del guardia estaban húmedos. Seca su boca. El guardia
oyó su propia voz croar: De acuerdo a la ley ahora te pronuncio muerto.
Ninguno lo pudo oír. Con la misma mano que le dio la mano
a Bartolomeo Vanzetti, Warden Hendry, de la Prisión de Charlestown,
saludó al verdugo que agarró la palanca del interruptor para tirarla hacia abajo.
Los muros de la Prisión de Charlestown se hicieron ruinas, polvo, llovizna.
Hay una escuela donde quedaba la prisión; en los pasillos resuena
el español de los dominicanos, el portugués de los portugueses de Cabo Verde,
el creole de Haití. Ninguno puede oír las últimas palabras de Vanzetti
o el aullido de miles en el parque Boston Common cuando les llegó la noticia.
Después de medianoche, a la hora de la ejecución, Warden Hendry
se sienta en la cafetería, la mano temblorosa como en estado de choque, el arroz
salta lejos de su tenedor, así que no logra comer aunque lo asalte el hambre,
balbuceando las palabras que solo él puede oír: ahora te pronuncio muerto.
Regreso
245 Wortman Avenue
East New York, Brooklyn
Cuarenta años atrás sangré en este pasillo.
La media luz amarilleaba el ladrillo
como el ángel de la vivienda pública.
Esa noche llamé a cada puerta y escuché tras cada una:
en 1966 había una guerra en la televisión.
Sangre goteó sobre el piso como un aceite de mi propio motor.
Sangre se precipitó por una resquebrajadura de mi cuero cabelludo.
Sangre se espumó en mis dos manos; sangre arruinó mis zapatos.
El muchacho que disparó la lata a mi cabeza en la calle
le imprimió la sangre que pudo a sus evasivas piernas.
Yo golpeé en cada puerta para pedir ayuda, esparciendo una plaga
de huellas sangrientas por el camino al departamento 14F.
Cuarenta años más tarde me paro en el pasillo.
El ángel tenue de la vivienda pública anda demasiado exhausto
para recibirme. Mi mano presiona
contra la puerta del departamento 14F
como un pulpo que se pega al vidrio de un acuario,
la sangre repica detrás de mis orejas.
Escucha tras cada puerta: hay una guerra en la televisión.
El rostro en el sobre
para Julia de Burgos (1914-1953)
Julia era alta, tan alta, decían los murmullos,
que los sepultureros le amputaron las piernas por la rodilla
con tal de meter su cuerpo en el ataúd citadino
del entierro en Potter’s Field.
Muriendo en una calle de East Harlem:
sin haber sido dada de alta
del hospital Goldwater Memorial,
sin cartas de Puerto Rico, sin poemas.
Sin su nombre, sólo tres palabras
como tres centavos robados de su cartera
mientras se dormía la última botella de ron;
el ataúd de Julia navegó a un puerto
donde los muertos se quedan de pie bajo la lluvia
pacientes como olvidados paraguas.
Todos sus poemas fluían azul de río, café de río, rojo de río.
Su Río Grande de Loíza era un pedazo azul de cielo caído;
su río era una franja ensangrentada siempre que el torrente
estallaba y los montes vomitaban lodo.
Un monumento se levantó en el cementerio de su pueblo.
Hubo parques y escuelas. Se la recordó.
Pero sólo los desconocidos, los nombres arrancados mientras sus rostros
se apartaban de trabajo o de sueño, podían devolverle su nombre a Julia
con la gracia de un vagabundo regresando la billetera de un extraño.
Años más tarde un desconocido de Puerto Rico,
encarcelado en una ciudad llamada Hartford, leía su poema
acerca del gran río de Loíza hasta que el río se desbordó
por la llave de la cañería en su celda y roció su cuello.
Lentamente, cada noche, mientras la luz fluorescente se preocupaba
y amenazaba con irse, él pintaba el rostro de Julia
en un sobre: su pelo en ondas negras, sus labios rojos,
sus cejas tan delicadas que casi temblaban. Finalmente,
meticuloso como un ladrón, inscribió las palabras: Julia de Burgos.
Nunca habría podido guardar tal tesoro bajo la almohada
así que deslizó una carta en el sobre
y lo envió todo lejos, volando por lo oscuro
a encontrar mis sorprendidas manos.
Martín Espada nació en Brooklyn, Nueva York, en 1957, de ascendencia puertorriqueña. Ha publicado una veintena de libros como poeta, editor, ensayista y traductor. Entre sus poemarios están: Floaters (2021), ganador del Premio Nacional del Libro, Vivas a los que han fracasado (2016), La república de la poesía (2006), Alabanza (2003), Imagina los ángeles de pan (1996) y Ciudad de tos y radiadores muertos (1993). Su obra ha sido reconocida con el Premio de Poesía Ruth Lilly de 2018, el Premio Conmemorativo Shelley de la Sociedad de Poesía de America, el Premio Robert Creeley, el Premio Literario del Centro Cultural Nacional Hispano, la Beca de la Academia de Poetas Americanos y la Beca Guggenheim. La república de la poesía fue finalista del Premio Pulitzer.
El poema titular de su colección Alabanza, sobre los acontecimientos del 11 de septiembre, ha sido ampliamente antologizado e interpretado. Su libro de ensayos, Zapata’s Disciple (1998), censurado en Tucson cuando el estado de Arizona declaró ilegal el Programa de Estudios México-Americanos, ha sido publicado en una nueva edición por Northwestern University Press. Espada fungió como abogado de inquilinos en la comunidad latina de Boston antes de ser nombrado profesor de inglés en la Universidad de Massachusetts-Amherst.
