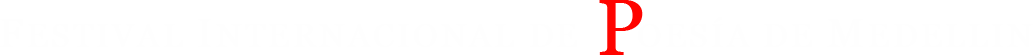La poesía en tiempos de guerra

Por: Almendra Tello
Testimonio y Resistencia del Espíritu Humano
La guerra, esa herida perpetua que condena a la humanidad, ha encontrado en la poesía no solo su cronista más fiel, sino también su juez más implacable. Desde la Ilíada de Homero hasta los versos dolorosos de Siria, la poesía ha sido testigo, denuncia y memoria de los conflictos que han marcado nuestra historia y través de sus líneas, los poetas han inmortalizado el dolor de los pueblos, la violencia y, en algunos casos, la esperanza que emerge incluso en los momentos más oscuros y aunque evolucionemos son situaciones que permanecen como una llaga de la humanidad que nunca podrá sanarse.
La Poesía como Testimonio Histórico
Desde los albores de la literatura, la guerra ha sido un tema recurrente. En la Ilíada, Homero no solo canta la gloria de los héroes griegos, sino que también captura la tragedia humana de la guerra. La muerte de Patroclo, la desesperación de Andrómaca y el duelo de Príamo son recordatorios de que detrás de cada batalla hay una cadena de sufrimientos personales. Estos relatos, aunque antiguos, resuenan a lo largo de los siglos porque muestran que la esencia del conflicto no ha cambiado: la guerra sigue siendo una tragedia colectiva e individual.
La Denuncia y la Resistencia
La poesía también ha sido un acto de resistencia frente a la barbarie. En tiempos de dictaduras y conflictos civiles, los poetas han usado sus palabras como armas contra la opresión. Durante la Guerra Civil Española, Federico García Lorca, Miguel Hernández y Antonio Machado alzaron sus voces para denunciar las injusticias y las brutalidades de su tiempo.
Más recientemente, las guerras en Siria y Ucrania han dado lugar a una nueva generación de poetas que documentan el horror de los bombardeos, los refugiados y las ciudades devastadas. Versos escritos en refugios improvisados o durante el exilio son testimonio de la resiliencia humana y la voluntad de recordar. En un mundo donde las noticias se desvanecen con rapidez, la poesía tiene el poder de inmortalizar la lucha.
La Poesía como Espacio de Reflexión
La poesía no solo narra el horror; también invita a reflexionar sobre su significado. En palabras de Octavio Paz, “la poesía revela este mundo; crea otro”. Frente a la destrucción, los poetas construyen universos alternativos donde es posible imaginar una humanidad diferente. Poetas como Pablo Neruda y Mahmud Darwish han explorado la guerra desde una óptica humanista, mostrando que incluso en medio de la violencia, hay espacio para la belleza y la esperanza.
Otro aspecto que enriquece este análisis es cómo la poesía, pese a las barreras culturales, conecta las experiencias de guerra en diferentes partes del mundo. El lamento por una ciudad destruida en Alepo resuena con la caída de Troya, mientras que el dolor de una madre ucraniana encuentra eco en los versos de una madre vietnamita. Esta universalidad hace que la poesía sea un idioma común, un refugio donde las víctimas encuentran consuelo y los lectores, empatía.
Si bien la poesía sobre la guerra suele ser explícita, cargada de imágenes brutales y gritos de protesta, existe otro territorio menos explorado: el silencio poético. Es ese espacio en el que los poetas, incapaces de abarcar con palabras el horror de la guerra, recurren a la omisión como una forma de denuncia. El vacío entre las líneas, las pausas que se vuelven más elocuentes que las palabras mismas, son una respuesta visceral a la imposibilidad de traducir el sufrimiento humano.
Este silencio no es una ausencia de expresión, sino una declaración: que hay experiencias demasiado vastas para ser contenidas en el lenguaje. En obras como las de Paul Celan, que sobrevivió al Holocausto, el lenguaje se fragmenta, reflejando una realidad rota que no puede ser reconstruida. La poesía, entonces, se convierte en la resonancia de lo que se ha perdido, en una sombra de lo que la guerra ha hecho con los menos desprotegidos.
Cada batalla deja su alfabeto en la piel, un lenguaje de cenizas que los vivos aprenden a leer con las manos temblorosas. Es el Braille de la guerra: donde las cicatrices son versos y los silencios, estrofas de lo perdido.
Y camina el poeta entre ruinas, sus ojos registran lo que las palabras temen. Aquí, donde una vez hubo un nombre, una ciudad, una vida, ahora solo quedan ecos. Aquí, donde una vez hubo amor, la sombra de la muerte que nunca los abandona es lo único seguro.
El poema se escribe con escombros, con gritos que el tiempo no pudo borrar, con las lágrimas de madres que nunca supieron dónde quedaba el fin del horizonte. Y sin embargo, entre los restos,
la poesía florece como un acto de amor, un recordatorio de que la memoria es la única victoria que la guerra no puede arrebatar.
Almendra Tello nació en Tosagua, Ecuador, el 4 de diciembre de 1992. Es estudiante de química pura en la Universidad Técnica de Manabí. En el 2010, ganó por fondos públicos del Ministerio de Cultura para proyecto cultura que se ejecutó en zonas rurales de la provincia de Manabí.
El 2013, trabajó como asistente de producción y fotografía fija en la película La vida sigue, a pesar de cabos sueltos y tantas cosas sin sentido, fortaleciendo su experiencia artística en el ámbito audiovisual. En 2022, debutó en el ámbito literario con su libro Vértigo, híbrido de poemas y cuentos presentado en el Festival de Literatura y Artes de Girardot, Colombia. La obra explora la profundidad y complejidad de las emociones humanas, consolidando su lugar como autora.
Actualmente, trabaja en la reedición y lanzamiento de su novela corta Alma y el canto de la serpiente (2024). Reside en El Santuario, en Ecuador, donde equilibra sus estudios universitarios de Química con su pasión por la escritura y la fotografía profesional.