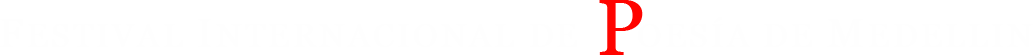Producción de presencia

Por: Jaime Londoño
Desde 1997, cuando inicié en los talleres de poesía en parques y veredas, empecé a preguntarme si sería posible elaborar una teoría sobre las emociones desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de lo poético surgido en el taller. Supuse que debía iniciar por los procesos interdisciplinarios, ya que cada postulado previamente trabajado por áreas diversas, permiten dilucidar lo que es la emoción creadora, es decir, aquella que culmina en la producción de una escritura creativa. En ocasiones me he valido de objetos sencillos que he comprado en las plazas de mercado para que los asistentes los huelan, los palpen y descubran qué hay oculto tanto en la cosa como en el recuerdo que ellos guardan de algún suceso importante, es decir, como lo afirma Gumbrecht: “‘producción de presencia’ apunta a toda la clase de eventos y procesos en los cuales se inicia o se intensifica el impacto de los objetos ‘presentes’ sobre los cuerpos humanos”. (Gumbrecht 4). Pero todas esas cosas que están “presentes” en el momento del taller, son vehículos que llevan en un vuelo de imaginación a un instante preciso de su existencia que ha sido de vital importancia. Los objetos sencillos que llevo o utilizamos, como una hoja seca, un guijarro, Gumbrecht las denomina las cosas del mundo, estén presentes o no. En muy contadas ocasiones aparece el deseo por el objeto en sí. Los ejercicios buscan generar presencia en el pasado perdido de cada uno de los asistentes, buscan no el objeto, sino la añoranza (1) más que el simple recuerdo llano. Gumbrecht, es cierto, las personas no tienen conciencia de la presencia, ya lo había demostrado Gurdjieff en varias conferencias y con su trabajo en el Instituto del Hombre. Ouspensky lo recuerda así en su libro Fragmentos de una enseñanza desconocida: Se requiere, dice Ouspensky, de un arduo trabajo sobre sí mismo para poder adquirir la conciencia de la presencia” (Ouspensky 75), por tal motivo, en nuestro caso, la presencia se referirá no solamente a la ocupación de un espacio físico en un lugar determinado del recuerdo o del presente inmediato del taller. En nuestro caso la presencia será el momento en el que cada tallerista es consciente del momento en el que se encuentra y del espacio que ocupa dentro de la producción de poesía. No nos interesan las tecnologías al momento de desarrollar los ejercicios, porque el taller se desarrolla al aire libre. Tampoco se utilizan copias de los textos leídos, pues pretendo que cada integrante desarrolle la capacidad de escucha y de expresión oral. Luego viene la escritura, que debe ser realizada en una hoja. No es de mi incumbencia los medios que utilicen en sus hogares para la corrección o profundización de su texto ya que deberán compartirlo con todos oralmente sin repartir fotocopias del mismo, pues como lo expone Gumbrecht: “Los efectos de presencia, sin embargo; apelan exclusivamente a los sentidos. Por lo tanto, las reacciones que provocan no tienen nada que ver con la Einfühlung, esto es, con el imaginar qué es lo que está pasando en la psique de otra persona” (Gumbrecht 13). También estoy de acuerdo con él, en el sentido de que la presencia no puede entrar a formar parte de una situación permanente, no puede nunca ser algo a lo cual, para decirlo así, podamos detener. Como en el taller busco que cada tallerista halle nuevas herramientas de observar lo que subyace oculto en lo evidente, me parece muy acertado traer a colación el pensamiento de Steiner citado por Gumbrecht: “Las artes están enraizadas del modo más maravilloso en la sustancia, en el cuerpo humano, en la piedra, en pigmentos, en el tañer una tripa o en la fuerza del viento sobre una boquilla. Todo el buen arte y literatura comienzan en la inmanencia. Pero no se detienen allí. Es decir, muy llanamente, hay que azuzar hacia la presencia al continuum entre temporalidad y eternidad, entre materia y espíritu, entre el hombre y ‘lo otro’, es la empresa y privilegio de lo estético” (Gumbrecht 14). Y en tal sentido, lo que trabajo son las emociones como rasgo común a todos los seres humanos, y que no todas son una construcción humana. Agrego que tanto las inventadas, como La condición de Jabalí (de la que habla Evans en su libro La emoción a la cual me referiré más adelante), como las que son innatas al ser humano suscitan lo creativo. Si todo fuera una construcción humana, el sujeto sería mapeable. A propósito de esta afirmación pienso que nada permanece, todo está en movimiento. Desde la partícula más ínfima hasta el grupo de gases, cometas y planetas con las que está formada la galaxia. Nada es para siempre y todo es el espejo de todo, recuerdo que dice Hermes Trimegisto en “La Tabla esmeralda”: “Lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo para obrar los milagros de una sola cosa” (Trimegisto II). Y el sujeto no se queda por fuera, no está protegido contra esa movilidad, contra el cambio. Todo en él muta. No obstante, y a pesar de reconocer la certeza de la premisa, se quiere imponer límites, fronteras, balizas que funden parámetros de observación. Cartografía que también serán mutables y perecederas como los sueños de todos los individuos.
Y así se permitan establecer todos los puntos de encaje por donde se deslindan los pasos del sujeto, las variables serán eso, nada fijo, nada que se pueda retomar para medir. Flujos constantes que se bifurcan. Y si el mapa no alcanza a reproducir un inconsciente cerrado, mucho menos logrará establecer los parámetros con el inconsciente, esa zona donde en verdad todo ocurre y se desdobla para hacer de cada ser un único universo entre miles de posibilidades e intríngulis.
Eso que llamamos vida cotidiana son los pasos del sujeto. Las manos del individuo que mediante las reglas del azar forja su propia medida y circunstancia, alterada por el paso y el contacto con las otras individualidades inmapeables.
Pero afirman que se puede cartografiar dado que “se han tomado posiciones en relación con el dualismo estructura/agencia. Este dualismo expresa el problema de la formación del sujeto en relación con, de un lado, las reglas sociales, sanciones y prohibiciones, y, de otro, los sentimientos, pensamientos y acciones del individuo”.
Las circunstancias no determinan a las personas, son los individuos con toda su mutación quienes forman y forjan las circunstancias sin límites, el acaso y el ocaso de da cada civilización y por ende de cada individuo. Por tal motivo es que las estructuras sociales son lugares comunes de las que se puede echar mano para parametralizar y balizar las hordas de individuos que van y vienen por el día estableciendo lo cotidiano mediante su propia percepción.
No es el individuo quien va contra la norma, es la norma quien crea al delincuente, quien se inventa al “desviado”; la norma y la normatividad, de primero o de segundo grado, el control social formal y el informal, son los que establecen las reglas que deben seguirse, so pena de ser recluidos en reformatorios, prisiones, sanatorios: “El problema está en la aparente estabilidad, transparencia y autonomía de cada capa del yo—y el yo parece ubicarse fuera de las capas para elegir la forma en que éstas se organizan”
Con la siguiente afirmación, se desconoce la evolución del arte, que es otra de las manifestaciones del yo inmapeable del sujeto: “La administración de las personas así encarnadas, puede ser mapeable. Usamos nuestros propios cuerpos y los de otros para comandar el cosmos. Usamos nuestros cuerpos como tableros de mensajes, y sus partes como códigos sucintos. Usamos nuestros cuerpos para divertirnos, para entretenernos y como pasatiempo” afirma Steve Pile en su libro Mapeando el sujeto (35). Bien lo comprende Martín Alonso en Ciencia del lenguaje Arte del estilo al advertir dos ideas, la primera, que “el primer detonante estético de la obra es la apreciación personal, No todos sentimos la belleza de la misma manera. Cada persona tiene una circunstancia literaria” y “nuestro estado de ánimo influye en ña valoración de la belleza. Hay momentos diáfanos en los cuales nos parece que todo nos sonríe, e instantes grises en los que la mejor lectura nos parece insoportable.” (Alonso 1951. 339).
Por ello, a tal fin me he valido de diversos estudios que pueden dar luces sobre el fenómeno creador, pues bien lo afirma Edgar Morin (21) “El pensamiento complejo rechaza las consecuencias mutilantes, reduccionistas” como lo haría la sicología en el caso de la creación poética. Desconozco por completo las conclusiones a las que ha llegado el sicoanálisis en el tema de las emociones creadoras, pero recuerdo lo que afirma Sartre en el libro Las emociones: “El sicólogo se propone analizar tan solo dos clases de experiencias perfectamente definidas: la que proporciona la experiencia espacio-temporal de los cuerpos organizados y la que suministra ese conocimiento intuitivo de nosotros mismos llamado experiencia reflexiva” (Sartre, 2012, 8).
Gumbrecht, analizando el ejemplo del templo sobre la roca con el que Heidegger expone su teoría sobre la obra de arte, dice que: “sólo la presencia de ciertas cosas (en este caso, la presencia del templo) abre la posibilidad de que otras cosas aparezcan, en sus cualidades primordialmente materiales y este efecto puede ser considerado como una forma (y como una parte) del des-ocultamiento de su Ser” (Gumbrecht 84). Así no ocurre en nuestro caso, pues trabajamos con fragmentos provenientes del puro y simple azar, fragmentos que en sí no poseen ningún valor estético, como el envoltorio de un caramelo que alguien arrojó al piso. Estos elementos en sí mismos no constituyen nada llamativo que puedan causar interés en las personas. Pero ese elemento despreciable es para nosotros de gran valor, pues puede ser el vehículo, como ya lo he afirmado, que nos conduce a instancias ya vividas. En tal sentido, por lo general, (2) no es parte de la forma de la experiencia estética.
Jaime Londoño es poeta, traductor, editor, y profesor colombiano. Magister en literatura latinoamericana, tesis laureada y medalla al mérito por Teoría sobre las emociones.
Ha publicado los libros de poemas Hechos para una vida anormal, Alquimistas ambulantes, Mago sólo hay uno, Fantasmas S.A., De mente nómada, El secreto de los insectos, Alas de cemento y Las tiendas del girasol. Poemas suyos han sido traducidos a diversos idiomas. Publicó el libro de historia Epitafios: Algo de historia hasta esta tarde pasando por Armero, el libro educativo Competencias escriturales desde prejardín hasta grado 11 y el libro de cuentos Sinapsis delirante.
Ha sido traductor de Oscar Wilde (El alma del hombre bajo el socialismo) y de Aloysius Bertrand (Gaspar de la noche). En el ámbito de la gestión cultural, ha sido jurado en diversos concursos de poesía; coordinador de talleres de poesía para Casa de Poesía Silva, destinados a niños y docentes de los colegios distritales de Bogotá; y, desde 1997, es director del taller de poesía en el parque de Usaquén en Bogotá.
1. En el taller no manejamos el término añoranza en el sentido de pena o nostalgia, pues la mayoría de las veces el solo hecho de volver al pasado, torna felices a los asistentes. Es un descubrimiento volver al pasado para traer momentos vívidos.
2 Digo que por lo general, pues en ocasiones las talleristas han usado el material que les pido recoger del piso para construir con él un texto poético.