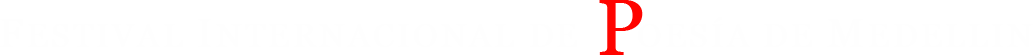Silencio, duda y trinchera

Por: Agustín Guambo
La poesía como espacio de encuentro de los solitarios (1)
Aquel que ignora la poesía es un mutilado,
tal como lo es aquel que ignora el amor.
Aldo Pellegrini.
A mis queridos Ratas con Pelo de Hongo
por el camino
Más allá de cualquier idea que exista sobre la poesía, quisiera comenzar diciendo que escribirla es generar una suerte de confidencialidad entre solitarios. Quiero decir que lo grato y dignificante de ejercer este arte recae en que un otro, acaso un total desconocido, se reconozca en mis luchas, alegrías o sufrimientos; que por un momento pueda no sentirse solo, sino reflejado. Y esto no es fácil en la actualidad cuando el cine streaming, programas de televisión mediocres y la literatura netflixera derrama un ruido que embota y paraliza. Ese ruido busca omitir que la realidad de nuestros días se encuentra conformada, también, por tristeza; donde a veces ser una “buena persona” no es suficiente para tener un final dichoso. La idea que quieren resaltar-vender es la de felicidad inmediata, clase mediera y donde la soledad solo es un espasmo infortunado en la vida. No quieren que sus consumidores se sientan incómodos. Buscan ventas. El lector-consumidor, tampoco, debe atreverse a dudar de nada, solo disfrutar y seguir con el siguiente libro-serie-espectáculo enlatado (2). Esto me ha llevado a preguntarme en qué medida la poesía sigue siendo un espacio para los solitarios, incluso cuando, con el paso del tiempo, la han convertido en otra cosa: un adorno, un souvenir intelectual para gente que dice leer, pero que en realidad solo escanea palabras como quien desliza el dedo sobre una pantalla, buscando algo que los haga sentir especiales con el mínimo esfuerzo. Leer para cuestionar parece, en la actualidad, un acto subversivo que no tiene cabida.
Explorar el rol de la poesía en la sociedad no es un tema fácil, sobre todo en un mundo donde los lectores parecen inclinarse cada vez más por buscar y aplaudir con ansia un arte que sea placentero y que les pueda brindar certezas. En la actualidad, el devenir de nuestras sociedades parece obligarnos —parafraseando, no sin cierta melancolía, al poeta peruano Rodolfo Hinostroza (3)— a evitar al solitario como si fuera un apestado. Por ello, supongo que debo comenzar por entender, definir y reafirmar a la poesía como una trinchera para quienes se sienten solos y marginados (4).
Antes de continuar quiero dejar en claro algo: muchos/as de los/as que pretendemos escribir y dedicarnos de manera comprometida a este arte empezamos ejerciendo la lectura. Y leer, pienso, en su versión más inmersiva, más vulnerable, exige la soledad como una condición casi innegociable. No hablo de esa soledad de las tres de la mañana, cuando la cama parece demasiado grande. Se trata de una soledad distinta, difícil de describir. No es la soledad de quien se siente abandonado; por el contrario, es de quien, voluntariamente, se enfrenta al silencio. Esta soledad de la que hablo tampoco debe confundirse con aislamiento. Ni mucho menos con evasión, que es aún más insidiosa, porque uno no se da cuenta de que está escapando hasta que se encuentra demasiado lejos de lo que realmente importa. Hoy el silencio es casi imposible. El mundo ha convertido el “ruido capitalista” en su estado natural, en su zona de confort, creando una especie de banda sonora obligatoria. Frente a esto, leer se convierte en un acto subversivo (5).
Cuando hablo de lectura, no me refiero a escanear palabras y absorber información que se irán desvaneciendo conforme actualizo mi pantalla y el algoritmo haga su “magia”. Hablo de sentarse, con o sin café, con o sin lluvia —por más que Vallejo diga que es necesaria— y dejarse acompañar por el silencio que produce un buen texto. Porque, y este es un punto que siento crucial, lo que deja un buen libro, no son respuestas, sino dudas. Pero tener dudas no es suficiente, pues no todas las dudas tienen el mismo valor. Los científicos, por ejemplo, dudan para saber; los poetas, en cambio, dudamos para transferir.
Cierta vez, un tayta, mientras descansábamos junto al lago San Pablo en Ecuador, me dijo que el problema de Occidente —entendido no como un lugar, sino como modelo de pensamiento— “es que duda mal: sus dudas son demasiado racionales. Duda para inmovilizar, para dilatar, para justificar no hacer nada. Duda como excusa”. La poesía, en cambio, genera otras dudas. No busca una respuesta final, sino que sigue abriéndose paso entre el ruido, como quien se interna en un desierto en busca de agua. Y esto es lo que la vuelve peligrosa. “Aprende a dudar mejor”, me dijo el tayta, mientras retomábamos el camino y el sol era un durazno maduro en el cielo de ese marzo, “…pero no para saber, sino para aprender. Porque saber y aprender no son lo mismo”. Desde ese entonces me quedó claro que dudar mal, además, significa no haber aprendido a leer bien. Un buen poema, sobre todo, debe permitir que generemos mejores dudas sobre nosotros mismos y nuestro tiempo-historia.
En el mundo andino —no la versión comercial y reducida que se vende en ciertas editoriales o redes sociales, sino en una concepción más arraigada en sus propias ideas y filosofía— la lectura no es solo un proceso de decodificación de símbolos arbitrarios organizados en líneas (6). Es un acto de yachay, una forma de generar conexión con la memoria-conocimiento del mundo, donde la palabra, el runa y el espacio-tiempo mismo son portadores de significado-espíritu. Leer no es un acto individual pasivo, sino una forma de participación en un saber activo que trasciende lo escrito y se inscribe en la experiencia compartida.
Hace algunos años tuve la suerte de conversar con un poeta cusqueño por el Valle Sagrado. Entre las muchas ideas que compartimos y reflexionamos, la que más resonó fue que, como en muchas otras culturas, en el mundo andino su filosofía y conocimiento no dependen para estructurarse de la escritura alfabética ni a la lógica aristotélica, sino que se fundamentan en una episteme relacional donde la memoria, el lenguaje y la acción (7) son inseparables. En este sentido, no es casual que las culturas andinas no desarrollaran un sistema de escritura convencional: su conocimiento se expresaba a través de los khipus, los tejidos, la oralidad y el vínculo con el entorno. Esta memoria-lenguaje no era solo un depósito de datos, sino un flujo que transitaba en la experiencia cotidiana, gestionando desde ahí las relaciones con las distintas partes del mundo. Y es en este mismo flujo donde la poesía cobra su verdadera dimensión (8).
Como el saber andino, la poesía no busca domesticar el mundo. Por el contrario, es una forma de escucharlo, de estar en sintonía con sus voces, ritmos y silencios. Nos devuelve a esa soledad inicial, una soledad que no nos aísla, sino que nos conecta con otras soledades, donde podemos reflejarnos y reconocernos. Se convierte en un espacio de duda activa, de descentramiento, de interrupción del pensamiento hegemónico. Y quizá, en un mundo saturado de ruido, esa sea una de las pocas formas de lucha que aún nos quedan.
A veces he escuchado a lectores y poetas hablar de la poesía como un refugio. Esta idea parece que hoy está bastante desgastada. Pensar en los libros o en el arte de esta manera puede reducirlos, inmovilizarlos. Siento que, al hacerlo, los estamos transformando en objetos de escape en lugar de reconocerlos como vehículos de reflexión o transformación. Los refugios, en el fondo, están pensados para que te olvides de lo que ocurre afuera, para evitar enfrentarte a la realidad. El mundo, innegablemente, se ha acelerado de una manera tan radical que ha ingresado en una vorágine consumista, donde la realidad parece una ficción a punto de colapsar. En este escenario, la poesía, no puede permitirse el lujo de ser solo un espacio cómodo, acogedor, una escapatoria melancólica que nos haga olvidar la tormenta que se desata fuera de nuestra ventana. Por eso, más que necesario, es urgente ver a la poesía como algo más que un simple refugio. Es tiempo de que la poesía vuelva a ser trinchera. Un lugar de confrontación, no solo contra el ruido y el cinismo que todo lo consume, sino que enfrente a esas narrativas vacías que nos deshumanizan lentamente, a medida que nos dicen que sonriamos para la foto.
Aldo Pellegrini dice que la poesía, al igual que el amor, son “energías primordiales” que dan sentido a nuestro lugar en el infinito; lo que es igual a no tener miedo del riesgo que implica vivir. Sin embargo, día con día, la poesía se ve “amaestrada” por aquellos que detentan el poder económico, cultural, simbólico. Poetas sumisos, hambrientos de poder y eternidad, vagan por el mundo callando lo que podría conmover a su tiempo, olvidando el dolor de su gente y buscando alinearse con el poder-ruido. Este tipo de poetas son los que imagino construyen “refugios” para sus egos ya sea con los libros, poesía o arte. Son ellos quienes jamás se ensucian las manos en las calles de sus barrios, a quienes vemos después vagar por el mundo, de feria en feria, de encuentro en encuentro, confundiendo a los desprevenidos y aburriendo a los indefensos.
Por otro lado, Roque Dalton, Otto René Castillo, Amada Libertad o Mahmoud Darwish, son ejemplos de esa poesía-vida, poesía-trinchera. Poetas que no temieron hundirse en el barro de los días y cuyas obras se convirtieron en símbolos de lucha frente a la opresión. Nos enseñaron que, para que la sensibilidad no sea desplazada por el cinismo mercantilizado, es necesario mantener un corazón inocente frente a las desigualdades y el sufrimiento humano. Su vida y obra representan cómo la poesía puede ser más que palabras, pues se han vuelto un medio para conmover y confrontar. Un acto de resistencia activa frente al despojo y el exilio, una trinchera de dignidad en tiempos de adversidad. Sin embargo, vivimos una paradoja, como ya lo advertía Kenneth Koch en uno de sus versos. Los que menos saben de poesía terminan haciendo famosos a los/as poetas-refugio. Y con esto se intenta reducir la poesía a un simple producto vacío donde lo único que parece importa es la tipografía y si la foto de la portada del autor tiene la iluminación adecuada. ¿Debemos entonces aceptar a la poesía como una mercancía más? Quizás esta sea una pregunta que debemos comenzar a plantearnos.
La poesía nos hace que cuestionemos nuestro tiempo, ignorar este hecho equivale a domesticar el alma, a mutilarla. Nos lleva a rendirnos ante la inercia del poder del mercado capitalista. Por ello, el acto de hacer una poesía-trinchera es tan vital hoy. Vuelvo a pensar en los Andes, mi trinchera. Recuerdo a esos poetas anónimos, como yo, que han vagado junto a mí, descendientes de la noche andina que han abrigando nuevos soles mestizos, atentos entre los despreocupados, voraces en el silencio, caminando por la sangre de miles de aves desterradas, buscando el sabor de nuestros ancestros en cada piedra que tallamos-mordemos. A ellos les debo una parte de mi corazón. Pienso en el Futurismo Andino como un desafío activo a la pasividad; un sendero, como tantos otros que pueden y deben surgir, para que la poesía continúe librando su batalla. Pienso en cómo estos poetas se han convertido en un grito salvaje y ancestral, carne-poema que roe el ruido capitalista, escupe a la estética muerta y enciende el fuego caníbal de nuestros futuros olvidados para actualizar las luchas de nuestros antepasados. Los veo junto a mí, ahora mismo; viejos sikuris que, a pesar del olvido y el ruido, siguen subiendo a la montaña con la esperanza de encontrar soledad, luz y delirio para seguir luchando-dudando.
1. Quiero agradecer a todos con los que charle y me brindaron su retroalimentación sobre este texto; en especial a la escritora peruana Miluska Benavides y al poeta mexicano Israel López Solano.
2. No quiero dejar pasar por alto un tema que se puede profundizar de mejor manera: autor y libro son parte de una cadena de producción destinada al consumo desde el nacimiento de la imprenta. Tomando en cuenta lo manifestado por Alfredo Lèal en su libro “Bolaño Frente A Herralde” (2022), el escritor es un trabajador libre que se encuentra sometido al hambre, que por lo tanto debe recurrir a un editor para ofrecer su fuerza de trabajo y cuya producción finalmente recae en un proceso mercantil donde importan la red de relaciones que puedan ofrecerle ese editor y su capacidad “áurica” de interés para un mercado, por lo que uno de los grandes desafíos que plantea Lèal no es quién tiene o no derecho a publicar, “sino más bien quién (y quién no) puede hacer circular sus pensamientos en el espacio público (Arendt 2018) de las sociedades modernas” (2022, 8).
3. Gambito de Rey, poema que forma parte del libro Contra natura.
4. Algo que me planteó Miluska Benavides mientras iba construyendo este texto, que sin duda es un eje central para el análisis de los procesos de producción poética, es pensar en cómo “de todos los géneros del arte verbal, la poesía es aquella en la que los sectores populares viven una vez que pueden acceder a la escritura, incluso en sus formas de sátira, etc.”
5. Muchos de nuestros amigos/as o conocidos/as que no se encuentran inmersos en el mundo literario —y en más de una ocasión nosotros mismos—, lo que menos queremos después de salir de la ruidosa monotonía de nuestros trabajos, familias o situaciones estresantes es abrir un libro; lo que ansiamos en esos momentos es estimulación, adrenalina, ruido, recorriendo nuestros órganos y espíritu, y en eso la televisión y el internet ofrecen un menú mucho más inmediato y digerible. Hoy en día, escapar de la soledad, más que nunca está a un clic de distancia.
6. Algunos/as autores/as suelen pensar que estudiar lo andino, lo indígena, es tan simple como leerse ensayos y a partir de esto crear una estampa donde colocan más que vida en tensión, un escenario telúrico. Para ellos/as el mundo andino indígena no pasa de ser una moda, una lectura “necesaria” que sirve para seguir inflando su “aura” de escritor.
7. Es muy interesante cómo en ciertas comunidades indígenas de la región andina, sobre todo al momento de realizar la minga, se utiliza la frase “diciendo, haciendo” como una forma de contrato verbal ético entre iguales que busca que la palabra siempre sea acción y viceversa.
8. El Futurismo Andino que ahora se desarrolla desde el silencio, tal como lo veo yo, genera este tipo de conexiones flujo, hibridaciones constantes entre el futuro y pasado; entre las sonoridades del saber andino y las nuevas tecnologías. Plantea un desplazamiento como proceso para que las metáforas-memorias del pasado no se queden ancladas en una nostalgia fija, sino que se trasladen al presente activo para seguir vivas. Las referencias andinas o ancestrales nunca más como símbolos estáticos, escenarios bucólicos, geografías vacías, sino como tiempo continuo. Para el Futurismo Andino, el pasado no es solo una imagen remota y fragmentada, sino una herramienta para (re)pensar el presente y proyectar futuros posibles.
Referencias:
Hinostroza, R. (2002). Contra natura. UNMSM, Fondo Editorial.
Koch, K. (1975). The Art of Love. En Perros ladrando en la nieve. Antología poética bilingüe (Sílvia Galup y Aníbal Cristobo, Trad.). Kriller71, 2016.
Leal, A. (2022). Bolaño frente a Herralde: Relaciones económicas entre poética y edición de literatura latinoamericana. De Gruyter.
Mazzi Huaycucho, V. (2022). Inkas y filósofos: Sabidurías originarias del Tawantinsuyo. Las Cuarenta.
ellegrini, A. (s.f.). La poesía y los imbéciles. Recuperado de https://www.verkami.com/projects/1603-vi-semana-de-poesia-salvaxe-ferrol/blog/6643-la-poesia-y-los-imbeciles
Agustín Guambo es máster en antropología (FLACSO) y en estudios de la cultura con mención en literatura hispanoamericana (Universidad Andina Simón Bolívar). Ganador del II Premio Hispanoamericano de Poesía “Rubén Bonifaz Nuño” (México-2014) y de la convocatoria Poetry in translation de Ugly Duckling Press (New York, 2018).
Ha publicado POPEYE’s Sea (La Apacheta Cartonera, 2014); Ceniza de Rinoceronte (Premio Hispanoamericano de Poesía “Rubén Bonifaz Nuño”; La Caída, 2015); Primavera Nuclear Andina (Ediciones A/terna, 2017); Andean Nuclear Spring (Ugly Duckling Presse, 2019); Cuando Fuimos Punks (Editorial Kikuyo feat. Todos tus crímenes quedarán impunes, 2019); MachineHead –rito urbano de mestizaje- (Sol Negro, 2023). Co-ganador del Premio Mahmud Darwish 2025, que posibilita su participación en el 35° FIPMed.